Es bien claro, que la cuestión, tal como lo planteamos siempre con absoluta firmeza es entre ANULACIÓN o DEROGACIÓN. Y esto último no es admisible y no responde a la existencia de una ley que nació viciada de nulidad.
Por lo tanto la única acción posible es la declaración de su Nulidad. Anularla!.
El verbo "ANULAR". Ab inito. Como si nunca hubiera existido.
Los parlamentarios deben asumir lo que no quisieron hacer desde hace décadas!!
Fernando Schreiber
BRECHA – COLUMNAS DE OPINIÓN Y ANALISIS – 29.10.2010
BRECHA | POLITICA | Pág. 4 | 29/10/2010
La anulación de la ley de impunidad en lugar de simulacros
HELIOS SARTHOU
Cuando en el número 1299 de Brecha el periodista Walter Pernas alude a la tibieza del enfoque contenido en el intento aparente de eliminar la ley de impunidad, registra correctamente a nuestro juicio la maniobra que yace debajo del objetivo enunciado y el simulacro que es preciso denunciar.
Lo que es evidente e indiscutible es que existe un único procedimiento para extinguir la supervivencia pertinaz de la ley 15.848 y por una vía de absoluta sinceridad y viabilidad jurídica, que es su anulación por el Parlamento. Y no por artificio inconstitucional de la acción de inconstitucionalidad usurpada por el Parlamento al Poder Judicial, como sucede con la fórmula propuesta y en trance de ser definida en una supuesta corrección del proyecto originario que en verdad permanece en su error inicial.
Es jurídicamente indiscutible que el Parlamento tiene capacidad jurídica con respaldo normativo constitucional y antecedentes para anular la ley 15.848 y declarar así su voluntad política. Como se ha sostenido la tesis contraria para montar el simulacro, señalamos las pruebas de nuestra afirmación.
El artículo 85 de la Constitución en su ordinal 3o expresa lo siguiente, otorgando facultades a la Asamblea General para cumplir la anulación aludida: "expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, protección de todos los derechos individuales y fomento de la ilustración, agricultura, industria, comercio interior y exterior ".
¿Pueden existir dudas de que el Parlamento puede expedir leyes de protección de todos los derechos humanos esenciales? ¿Y que entre esos poderes, al no existir límite al respecto en el texto constitucional, se puede anular una ley dictada por el propio Parlamento que como en este caso otorgó la impunidad a quienes violaron los derechos humanos esenciales de la persona humana, si se nos permite la expresión pleonástica por la fuerza del concepto?
¿Dónde está prevista la prohibición de que la protección dispuesta por la Constitución para los derechos humanos por el artículo 85 se ejerza para anular una ley violatoria de ese principio tuitivo esencial?
En segundo término, como antecedente vale señalar que tan es cierto que el Parlamento puede anular la ley de impunidad como que ya anuló otras leyes y nunca se discutió la eficacia de esa anulación, cuyos efectos llegan hasta nuestros días.
Por ejemplo la ley 15.738 del 13 de marzo de 1985, que en su artículo 1 declaró con fuerza de ley todas las normas jurídicas sancionadas por la dictadura. Pero en el artículo 2 exceptuó de esa validación -declarando su nulidad absoluta- 18 leyes de la dictadura, no por ser de esa etapa, ya que validó a todas las demás, sino por su contenido propio.
Pero además, fuera de la anormalidad del gobierno de facto, la ley 17.250, del 11 de agosto de 2000, declaró nula y sin valor a la ley 17.189, siendo ambas leyes de la temática de protección a los consumidores.
LA FACULTAD Y EL DEBER. Cabe agregar que el Parlamento tiene no sólo la facultad sino el deber de anular la ley de impunidad por ser violatoria del debido respeto de las normas protectoras de los derechos humanos y por haber establecido la impunidad para quienes habían incurrido en los crímenes de lesa humanidad aludidos.
En efecto, la ley de caducidad del poder punitivo del Estado, de 1986, nunca pudo haber sido sancionada porque violaba la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de fecha 26 de noviembre de 1968, que entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. Con la sanción de la ley 15.848 se violaron además los artículos 5 y 8 de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 3 de diciembre de 1973 que prohibió la sanción de cualquier norma en contra de la persecución y castigo de las violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo a los textos referidos incurrimos en infracción, lo que es motivo esencial para la anulación de la ley.
Para los que sostienen que crearía un impedimento para la anulación de la ley 15.848 la existencia de dos consultas plebiscitarias, la prohibición de "medidas de otra índole" cierra toda posibilidad de esa interpretación. Ninguna otra medida diferente de la ley puede habilitar la negativa a anular las violaciones constituidas por los crímenes de lesa humanidad. Y lógicamente con esto queda excluida, además, toda posibilidad de amnistía o indulto en cualquier circunstancia que se conceda.
SOLUCIÓN ERRÓNEA. Todo hubiera sido fácil, claro e indiscutible aplicando, como se dijo, el artículo 85 ordinal 3 y ejercitando el poder de anulación por el Parlamento, de modo de dejar extinguida la nefasta ley de impunidad.
Se señalaron otras normas anuladas que habilitan como antecedente la aplicación al caso que nos ocupa.
Pero en lugar de ese camino se prefirió recorrer el camino rebuscado y retorcido mediante la utilización impropia de la inconstitucionalidad como acción, lo que es absolutamente improcedente. Este nuevo proyecto aparece como alterado en función de las impugnaciones de juristas que con razón objetaron la utilización de este instituto de la inconstitucionalidad.
Contra lo que se podía pensar, el nuevo texto, aunque pretendía recoger las objeciones, ratifica la utilización de la acción de inconstitucionalidad por la vía del pronunciamiento por el Parlamento, cambiando solamente algunos términos y declarando que los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 violan los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y por eso carecen de valor jurídico alguno. De ello, resulta en forma evidente que el Parlamento aparece ejerciendo la función de declarar violatorios de la Constitución los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848, acordándole a esa inconstitucionalidad la carencia de valor jurídico alguno a las disposiciones mencionadas.
UNA MERA OPINIÓN. El Parlamento puede sin duda efectuar una declaración de esa naturaleza, pero sin alcance alguno más que como el de una mera opinión, porque el cometido del control de constitucionalidad de las normas y los efectos pertinentes a esa inconstitucionalidad sólo pueden ser resueltos por el Poder Judicial con intervención de la Suprema Corte.
El nuevo texto persiste en la usurpación por el Poder Legislativo de la función de contralor de la inconstitucionalidad de las leyes, que de acuerdo al texto constitucional -cosa que nadie discute-incumbe solamente al Poder Judicial y a su órgano máximo.
Demuestran lo expresado las siguientes precisiones:
. El artículo 257 de la Constitución es diáfano para confirmar lo que decimos, pues expresa: "A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas ". Difícil encontrar un texto tan claro para excluir toda posibilidad de sustitución del Poder Judicial por el Parlamento en el contralor y declaración de inconstitucionalidad, porque el constituyente aclaró que esa capacidad de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial era "originaria y exclusiva en la materia ".
. A su vez el artículo 259 de la Constitución expresa: "El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado ".
Resulta claro que una segunda razón hace antagónica la conducta del Parlamento formulando una declaración de tipo general y no en un caso judicial concreto en que sólo podía tener lugar la declaración cuestionada por el Parlamento, no sólo porque no puede causar los efectos propios de una decisión competente del Poder Judicial sino también porque como sustituto de la anulación que hemos propugnado ut supra falla rotundamente porque deja jurídicamente en pie y con vida al texto legal de la ley de impunidad.
UNA VEZ EN JUICIO. Solamente se podrá intentar utilizar esa ley declaratoria del Parlamento para negar la aplicabilidad de la impunidad en algún juicio concreto, en sede penal, que son abiertos en general por la ley o en uno nuevo. Pero el riesgo es evidente, porque el reo en el juicio concreto sostendrá con éxito que esta ley declaratoria del Parlamento es inconstitucional.
De donde la ley queda en pie más allá de la opinión adversa del Parlamento, y muy difícilmente podrá ser admitida en un juicio concreto frente al autor de la violación de los derechos humanos. Además está claro que en ese juicio concreto deberá verse la conducta del juez y la conducta de la Corte, que es muy difícil que pudiera admitir su sustitución en la forma operada. Cuesta entender las motivaciones que pueden haber llevado a negar el recurso de la anulación por el poder del Parlamento en lugar del ejercicio de la inconstitucionalidad. Es posible que esté inspirada para ser admitida por quienes se negaban en el Parlamento y en la sociedad a anular la ley de impunidad. Ya hemos señalado que una segunda razón que podría manejarse refiere a quienes niegan la anulación haciendo caudal en la frustración operada en dos consultas plebiscitarias.
Es importante aclarar que los defectos constitucionales que contiene la solución parlamentaria en discusión no se corrigen con la referencia genérica al bloque de constitucionalidad, que lógicamente implica el respeto a la forma republicana de gobierno en nuestro país.
Corresponde señalar, además, que el texto constitucional del artículo 257 exige pronunciarse para la tacha de inconstitucionalidad con los requisitos de la sentencia definitiva. Lo que remata, sin duda, la posibilidad de emitir sentencia por el Parlamento.
Todo lo expresado convoca históricamente al cumplimiento de un deber ético esencial de eliminar, de verdad, la impunidad de la dictadura que sobrevive a pesar del extenso lapso transcurrido. Y esto sucedió, pese a que todos nosotros asumimos un compromiso moral de extinguir los graves atentados a la persona del ser humano.
sábado, 30 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




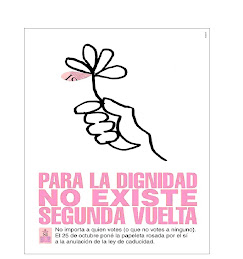






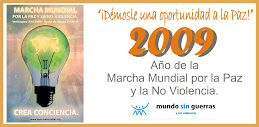

No hay comentarios:
Publicar un comentario